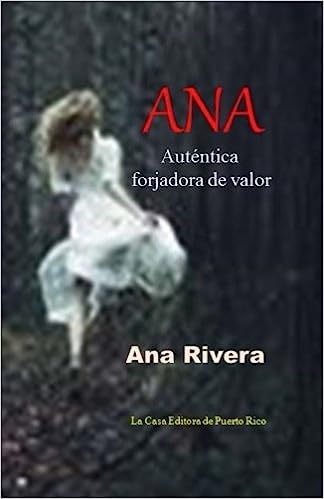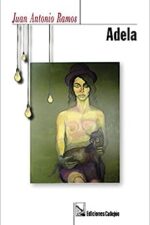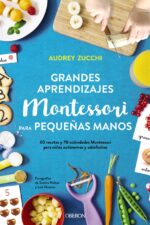En Ana Rivera, quien lo mismo que el filósofo griego Sócrates no obtuvo una educación formal (apenas cumplió la primaria), encontré una inteligencia prístina y una pureza de primavera en su justa dimensión. Porque no es ingenuidad disimulada y sí fuerza de intelecto. Nunca supo construirse una imagen, ella misma se erigió como mujer y se artilló en la afirmación de su identidad de ser independiente. Por eso tantos le aman y le respetan. Ésa es su verdadera obra.
Cuántos profesores universitarios, doctores de diversos campos del saber, envidiarían un comentario como este de Ana, alguna vez militante penepeísta: «Vi cómo, al final de cada día, la materia que me habían entregado en la mañana terminaba convertida en un objeto distinto. ¡Mis manos crearon un valor nuevo! Me entregaban al final de la semana un sobrecito manila con sesenta dólares. ¡Nunca había ganado tanto! Hoy sé que ese dinero, que le llaman salario, es solo una fracción del equivalente monetario del valor nuevo creado por mí, mucho menos del uno por ciento.
«Los grandes escritores, los pocos que marcaron cambios, fueron hombres y mujeres buenos. Sonará religioso y hasta escolástico, pero es así.» Son las palabras de Roberto Bolaño, apenas cuatro años antes de su fallecimiento en 2003. Parecerá que pensaba en Ana. Parecerá que leyó «ANA, autántica forjadora de valor».